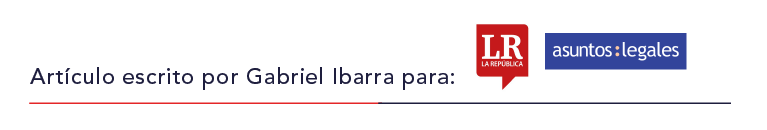Aunque en los últimos meses el foco mediático se ha concentrado en las medidas arancelarias de la administración Trump, las disposiciones que la Unión Europea ha diseñado, bajo el ropaje glamuroso de la sostenibilidad global, pueden resultar incluso más restrictivas y menos transparentes que las aplicadas por Washington.
El Reglamento (UE) 2023/1115 exige que las exportaciones al bloque europeo demuestren, mediante trazabilidad satelital y verificaciones de debida diligencia, que su producción está libre de deforestación.
La norma entró en vigor en diciembre de 2024, para las empresas grandes, y para las medianas y pequeñas comenzará a regir en diciembre 2025.
El Reglamento 1115 genera ingentes costos adicionales de debida diligencia que configuran, en si mismos, una barrera poco transparente y difícil de cuantificar. De hecho, la regulación no define el concepto de “diligencia” ni establece los procedimientos ni un estándar único, para esos efectos, lo que da espacio a diversas interpretaciones y a una gran inseguridad jurídica
Sus disposiciones afectan a la palma de aceite, el cacao, el café y la madera, entre otros, productos esenciales de la canasta exportadora de Colombia.
La UE transfiere la responsabilidad de verificación a los países en desarrollo, sin considerar sus limitaciones técnicas y financieras, lo que va a generar un fuerte efecto dominó en economías emergentes.
Uno de los sectores más presionados es el palmero. En múltiples documentos Fedepalma ha puesto de presente que el 99 % de la palma de aceite colombiana está libre de deforestación y que el 80% de las fincas cuentan ya con polígonos de trazabilidad. Incluso ha diseñado exigencias y estándares propios, como el sello “Aceite Sostenible de Colombia”.
Pero, a pesar de estos esfuerzos, los compradores tradicionales del aceite de palma colombiano, en el mercado europeo, han privilegiado las importaciones de otros países, especialmente de Guatemala, donde la concentración empresarial es mayor y, por consiguiente, el menor número de exportadores facilita notablemente la verificación del cumplimiento de este reglamento.
Como consecuencia de la compleja logística y la exigente documentación impuesta por la normativa europea, la proporción de las exportaciones de aceite de palma colombiano destinadas al mercado europeo cayó del 50 % —referente al total de las exportaciones colombianas— antes de la pandemia, al 15 % actual, debido a la preferencia por los exportadores de mercados más concentrados.
Así que los efectos del reglamento son claros para Colombia y muestran que, en realidad, lo que está haciendo es reconfigurar el comercio global.
Además, desconoce de manera abierta el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, pilar de la Declaración de Río y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Según este principio todos los estados comparten la responsabilidad de proteger el medio ambiente pero sus obligaciones son diferentes y dependen de la situación económica y/o de la contribución histórica, de cada uno de ellos, en el problema ambiental.
Por consiguiente, aunque los aranceles de Estados Unidos han generado bastante ruido, al menos ellos son transparentes y cuantificables, el verdadero reto para Colombia proviene de la Unión Europea. Sus nuevas medidas ambientales, aún inciertas en sus consecuencias, ya muestran efectos excluyentes y distorsionantes que podrían marginar a productores nacionales de mercados estratégicos.